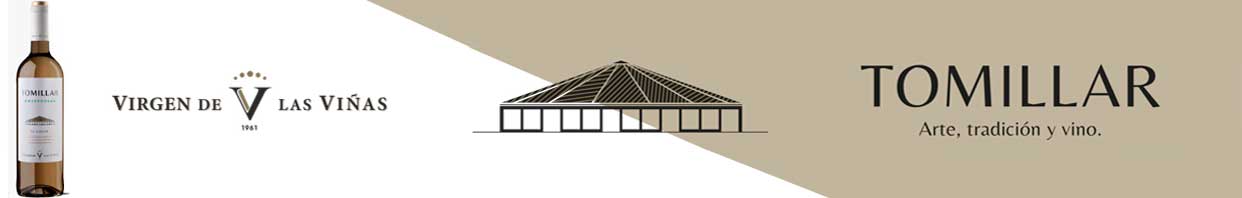Cuando uno acude a la hemeroteca y repasa los orígenes de la Fiesta del Vino de Tomelloso, encuentra una idea clara y sencilla: la promoción económica de la ciudad a través de sus bodegas y de sus vinos. Se trataba de abrir las puertas de nuestra tradición vitivinícola al público, de poner en valor un producto que forma parte de la identidad cultural y económica de Tomelloso.
Era, en esencia, una fiesta del vino, entendida no solo como espacio de disfrute, sino como plataforma de conocimiento, de diálogo entre bodegueros y visitantes, y de orgullo colectivo.
Sin embargo, lo que debería ser un encuentro relajado, donde el tiempo discurra al ritmo pausado de la cata y la conversación, se ha transformado en un evento marcado por las prisas, las colas interminables y la sensación de estrés. El asistente, en lugar de descubrir aromas y sabores, se encuentra atrapado en una dinámica que recuerda más a la de un festival masificado que a la de una feria de carácter cultural y gastronómico. El gesto de acercar la copa y tratar de identificar qué vino te acaban de servir, casi a ciegas y sin apenas interacción, evidencia la pérdida de rumbo.
Un evento de estas características debería invitar al sosiego. Catar un vino no es un acto rápido ni impersonal: requiere atención, diálogo y, sobre todo, espacio. La oportunidad de preguntar a las bodegas por la elaboración de sus vinos, por la historia que encierran sus etiquetas, es parte inseparable de la experiencia. Sin ese componente, lo que queda es un consumo masivo, desordenado y poco enriquecedor.
La reciente decisión de cambiar la ubicación se presentó como una mejora: más espacio, mejor organización, una experiencia renovada. La realidad, sin embargo, ha sido la contraria. La masificación ha marcado la tónica general. Largas colas para entrar, esperas de más de una hora, e incluso visitantes que, tras la paciencia invertida, se encontraron con que algunas bodegas ya no podían ofrecer parte de las referencias preparadas. Esto no solo generó frustración entre el público, sino también un malestar visible en los propios trabajadores, obligados a lidiar con el calor, la multitud y las quejas constantes.
El resultado ha sido una fiesta muy criticada, percibida como una de las peores ediciones. Y no por falta de esfuerzo de quienes estuvieron al pie del cañón, sino por una clara ausencia de control sobre el aforo y la organización. No se puede pretender que un evento de esta naturaleza, en el que la calidad debería primar sobre la cantidad, se convierta en un embudo que anula cualquier posibilidad de disfrute.
Conviene subrayar, en este sentido, la profesionalidad y el temple de los trabajadores, que soportaron las circunstancias con ejemplaridad. Sin su paciencia y dedicación, el descontento general habría sido aún mayor. Ellos son, en muchos casos, el rostro visible de nuestras bodegas y merecen un reconocimiento especial.
Pero más allá de los agradecimientos, es necesario reflexionar. Si la Fiesta del Vino quiere recuperar su sentido original, urge repensar el modelo. No se trata de atraer multitudes a cualquier precio, sino de garantizar que quienes acudan vivan una experiencia gratificante, cercana y culturalmente rica. Un sistema de control de aforos, espacios diferenciados, o la posibilidad de reservar franjas horarias podrían ser pasos en la buena dirección.
Incluso pequeños detalles marcarían la diferencia. Un ejemplo sencillo: habilitar un punto para limpiar la copa entre vino y vino. Parece un gesto menor, pero aporta respeto por el producto y mejora la experiencia de cata.
La Fiesta del Vino de Tomelloso nació para ensalzar lo que somos y lo que producimos. No podemos permitir que se convierta en un evento masificado que diluya esa esencia. El vino pide tiempo, calma y conversación. Solo así esta fiesta volverá a ser lo que fue: una celebración de nuestra cultura, de nuestras bodegas y de la tierra que nos da identidad.