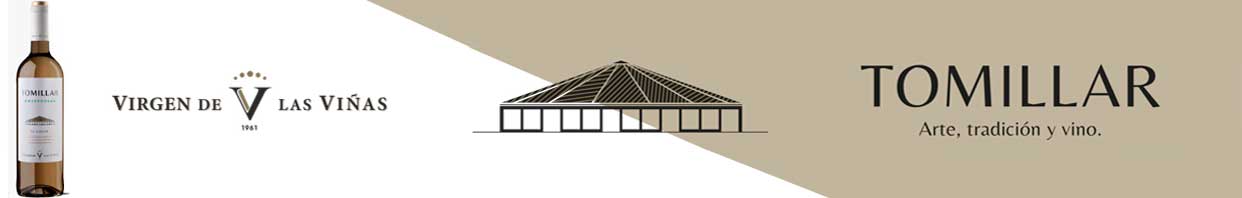Hay un momento —sutil, casi imperceptible— en el que una niña deja de hacer preguntas en voz alta. No porque ya no las tenga, sino porque aprende, sin que nadie se lo diga explícitamente, cuáles merecen ser formuladas y cuáles es mejor guardar. La ciencia comienza muchas veces así: con una pregunta. Y también, demasiadas veces, con un silencio aprendido.
Cada 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia nos invita a detenernos y a mirar. No tanto hacia atrás —donde ya sabemos que hubo ausencias que no lo fueron tanto como silencios impuestos—, sino hacia el presente que estamos construyendo. Porque hoy, afortunadamente, ya no discutimos si las mujeres pueden dedicarse a la ciencia. La pregunta es otra: ¿qué condiciones ofrecemos para que puedan permanecer, crecer y ser reconocidas en ella?
En los últimos años se han dado pasos firmes. Las aulas se han llenado de niñas curiosas, de jóvenes que no se sienten extrañas al interesarse por la física, la tecnología, la biología o las matemáticas. El sistema educativo ha hecho un esfuerzo sostenido por abrir horizontes, por ofrecer referentes cercanos, por desmontar estereotipos heredados… y ese trabajo, paciente y constante, empieza a dar frutos. Pero la ciencia no es una carrera corta ni un logro inmediato, es un camino largo, exigente, que se construye con tiempo, con apoyo y con confianza.
Ahí es donde todavía persisten las fragilidades. No siempre visibles, no siempre medibles. La brecha ya no está solo en el acceso, sino en el recorrido. En quién lidera proyectos, en quién firma en primer lugar, en quién puede permitirse no abandonar cuando la conciliación se vuelve cuesta arriba o cuando el reconocimiento tarda más de lo razonable. Son barreras silenciosas, mucho más difíciles de señalar, porque no se expresan en prohibiciones, sino en inercias.
Hablar hoy de la mujer y la niña en la ciencia no debería hacerse desde la épica ni desde la excepcionalidad. La ciencia no avanza gracias a gestos heroicos aislados, sino gracias a comunidades que cooperan, que comparten conocimiento y que se enriquecen con miradas diversas. Incorporar plenamente a las mujeres no es un gesto de corrección política ni una concesión, es una condición necesaria para una ciencia más completa, más rigurosa y más justa.
La educación vuelve a ser aquí el eje central. No solo como punto de partida, sino como hilo conductor que acompaña a lo largo de toda la trayectoria. Educar en ciencia es también educar en confianza, en autonomía y en la legitimidad de ocupar espacios. Y eso no se logra únicamente con leyes o programas específicos, sino con una cultura compartida que atraviese aulas, familias, instituciones y medios de comunicación; una cultura que no subraye constantemente la diferencia, pero que tampoco la ignore cuando aún produce desigualdad.
Quizá el verdadero objetivo de días como este sea, paradójicamente, dejar de necesitarlos. Llegar a un tiempo en el que no haga falta recordar que el talento no tiene género, porque sea una evidencia cotidiana. Un tiempo en el que la pregunta no sea quién investiga, sino qué se investiga y para qué. Un tiempo en el que ninguna niña sienta que la ciencia es un territorio ajeno o provisional.
Mientras tanto, conviene no bajar la guardia. La historia nos ha enseñado que los avances que no se cuidan pueden retroceder con facilidad. Por eso es importante seguir nombrando, visibilizando y acompañando, pero también normalizando. La presencia de mujeres en la ciencia no debería ser noticia, debería ser paisaje.
Tal vez ese sea el horizonte al que aspiramos: una ciencia que no tenga que pedir permiso, porque ya sea de todas las personas. Una ciencia en la que las preguntas no se callen, sino que encuentren espacio para crecer. Y una sociedad que entienda, por fin, que apostar por la mujer y la niña en la ciencia no es mirar al pasado con reproche, sino al futuro con responsabilidad.
Amador Pastor, consejero de Educación, Cultura y Deportes