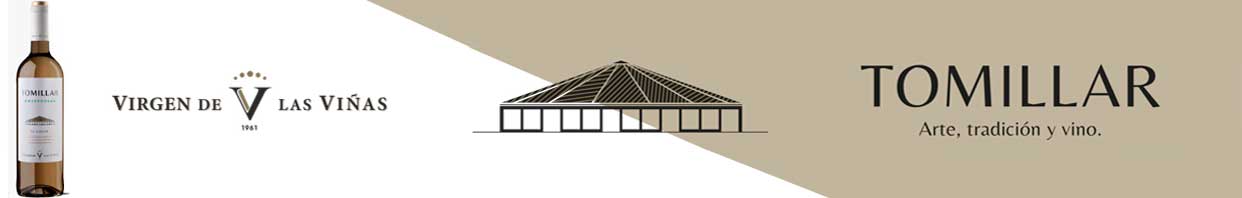La víspera del sorteo tiene una manera muy particular de acomodarse en el cuerpo: no entra de golpe, se instala. Empieza como una inquietud fina, apenas un hilo tirando desde dentro, y termina por convertirse en un pequeño clima propio, íntimo, que lo tiñe todo sin pedir permiso. Esta noche, por ejemplo, la casa parece la misma, pero no lo es: las luces son un poco más blancas, el silencio un poco más sonoro, y mis pensamientos caminan con ese paso rápido de quien no sabe si huye o busca.
Sobre la mesa descansa el décimo -o quizá varios- con la dignidad de un objeto cotidiano que, por una jornada, se vuelve casi ceremonial. No pesa, pero hace peso. Me sorprendo mirándolo como si fuera una carta cerrada que se niega a revelar su contenido hasta mañana. Lo acerco, lo alejo, lo giro entre los dedos; no por desconfianza, sino por esa superstición suave que a veces confundimos con prudencia. Y en ese gesto, tan pequeño, se me cuela una certeza incómoda: no estoy esperando un número; estoy esperando una versión distinta del día siguiente.
La ansiedad no siempre es estruendosa. A veces se presenta con modales, como una visita que habla bajito y aun así consigue que el corazón no sepa estar quieto. Me preparo una infusión que no termino, reviso por tercera vez un mensaje que no cambia, ordeno algo que ya estaba ordenado. Ocupo las manos porque la mente, cuando se queda sola, tiende a encender todas las luces a la vez. Y, sin embargo, incluso en esa actividad doméstica, siento el rumor de lo inevitable: mañana, 22 de diciembre, el país se detendrá un momento para escuchar cómo el azar pronuncia nombres en voz cantada.
Hay algo elegante -y cruel- en el ritual. Los bombos giran como si el mundo fuera simple, como si bastara con mezclar y sacar. Y yo, que presumo de racional, me descubro negociando con el aire: si me acuesto temprano, si no miro el móvil, si no lo pienso demasiado… Como si el destino necesitara una etiqueta de “frágil” para tratarme con cuidado. Me causa una ternura extraña reconocerlo: la esperanza tiene un punto infantil, y la víspera del sorteo la vuelve visible, casi transparente.
Me asomo a la ventana. La calle respira con normalidad, pero hay un temblor discreto en la atmósfera, como cuando va a empezar una función y el público se acomoda sin terminar de creérselo. Imagino otras mesas, otros décimos, otras personas en esta misma hora con el mismo nudo en el estómago, cada cual con su propio guion de sueños moderados. Algunos harán cuentas; otros prometerán cambios; otros sólo querrán la tranquilidad breve de sentir que, por una vez, el azar les guiña un ojo.
Yo no pido tanto, me digo. O sí. Porque el deseo, cuando se formula, siempre suena más grande de lo que uno pretendía. No es sólo dinero: es un descanso, una puerta que se abre sin empujar, la idea de que la vida puede aflojar la mandíbula. Me avergüenza un poco admitirlo, pero también me reconcilia: esperar, incluso con nervios, es una forma de seguir creyendo que lo bueno puede ocurrir sin explicaciones.
Apago luces. En la oscuridad, el pensamiento insiste en ensayar el mañana: el sonido de la televisión, el murmullo de cifras, la posibilidad absurda de reconocer mi número en una melodía de voces. Me obligo a respirar más lento, como si cada exhalación fuera un pacto: pase lo que pase, seguiré siendo yo. Y aun así, la víspera me sostiene por dentro con una tensión delicada, un hilo tirante que no se rompe, pero tampoco se afloja.
Antes de dormir, dejaré el décimo en su lugar, como quien deja una llave cerca de la puerta. No sé si abre algo, pero me gusta pensar que sí. Mañana el sorteo caerá sobre el día con su solemnidad popular, y mis nervios -estos nervios tan educados y tan insistentes- se transformarán, por fin, en certeza: la que toque. Hasta entonces, me quedo aquí, en este borde entre lo cotidiano y lo posible, con el corazón haciendo pequeños ensayos de alegría y la esperanza, impecable y temblorosa, esperando su turno.