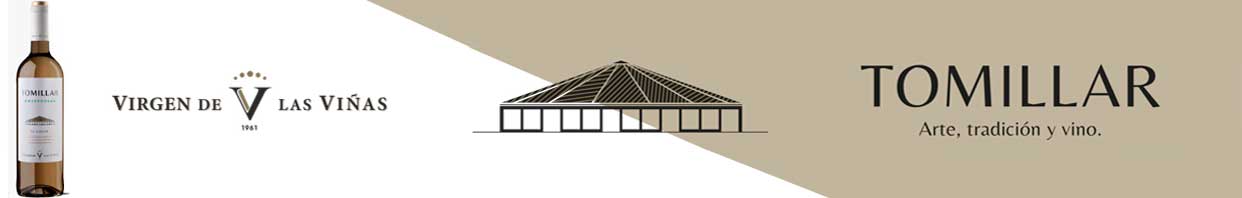El aire de octubre en Tomelloso tenía ese sabor a mosto que se cuela en la garganta y te recuerda que el verano ha muerto. Clara caminaba por los caminos de tierra, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo y los pensamientos revoloteando como hojas secas.
Había pasado el año entre vendimias, silencios y cartas que nunca llegó a enviar. Cada amanecer olía a promesa, pero también a algo que se apagaba poco a poco, como la brasa de un cigarro olvidado. “El otoño no avisa”, se decía, mirando cómo las nubes se arremolinaban sobre los tejados bajos del pueblo.
El parque de la Constitución estaba casi vacío. Un niño jugaba con una pelota desinflada, y las personas mayores del banco hablaban de lluvias que no llegaban. Clara se sentó bajo un plátano de sombra. Recordó a su padre, los domingos en la bodega, su voz grave diciendo: “El vino también llora cuando lo olvidas.”
La frase se le quedó prendida en el pecho, como una llama pequeña.
Aquel octubre trajo lluvias tardías. Las calles olían a barro y esperanza. Una noche, mientras caminaba hacia casa, Clara se detuvo frente a los viñedos oscuros. El viento soplaba desde la llanura, trayendo un rumor antiguo, casi humano. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de estar sola.
Cerró los ojos. El pasado dejó de dolerle tanto. La vida, pensó, era eso: un campo que vuelve a brotar después de la tormenta.
Al día siguiente, el sol salió entre los almendros, y la bruma se disipó. Clara sonrió. En su pecho algo nuevo comenzaba a fermentar, como el vino joven que duerme bajo tierra, esperando su momento para ser compartido.
Sergio Bernao