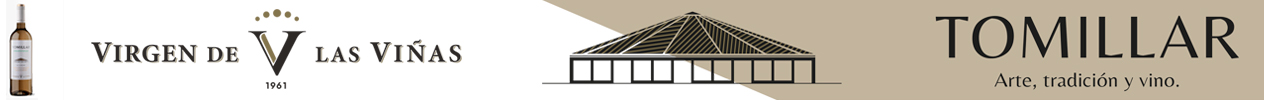No sé en qué momento nos hicieron creer que vivir era estar ocupado. Que si no vas con prisa, es que no estás haciendo nada. Que si no contestas rápido, quedas mal. Que si no produces, no vales.
Y ojo, que no lo digo en plan filósofo de bar. Lo digo porque yo era (soy) de esos. De los que abren los ojos y ya están pensando en la lista: correos, llamadas, pendientes, “tengo que”, “no se me puede olvidar”, “a ver si hoy me da tiempo”.
El problema es que el “hoy” nunca da tiempo.
La escena era la de siempre: portátil abierto, pestañas del navegador como si fueran cromos, el móvil vibrando cada dos por tres y yo con un café que se quedaba frío antes de que me acordara de beberlo. Y encima, ese cansancio raro que no es de sueño… es de vida. De cabeza llena. De estar saturado sin haber corrido una maratón, pero como si la hubiera corrido por dentro.
Esa mañana me pasó una cosa tontísima, pero me cambió el día.
Me llegó un mensaje de mi madre.
Mi madre no suele mandar mensajes profundos. Mi madre manda mensajes de “he comprado pan” o “llévate chaqueta”. Así que cuando vi el texto, me quedé un poco parado:
“La vida son dos días, la familia, la vida, dejemos todo de lado.”
Lo leí dos veces.
La primera me hizo sonreír, porque mi madre siempre escribe como habla: a lo suyo, sin adornos. La segunda me dio como una punzada, porque me cayó encima de golpe una verdad que yo estaba evitando: llevaba demasiado tiempo dejando “todo de lado”… pero justo lo importante.
Porque yo era de los que dicen “ya voy” y no van. De los que responden “ahora te llamo” y pasan dos días. De los que están en una comida familiar mirando el móvil “solo un momento” y cuando levantan la cabeza ya se ha ido la conversación.
Y lo peor es que yo me justificaba con frases que suenan muy adultas: “es que tengo mucho trabajo”, “es que ahora es una época complicada”, “es que tengo que aprovechar”. Como si la vida fuera un Excel y yo pudiera cuadrarla cuando me viniera bien.
Spoiler: no se puede.
El día que me di cuenta de que “estar” no es lo mismo que “estar de verdad”
Me quedé con el mensaje abierto un rato. No contesté enseguida. Y eso ya era raro en mí.
Miré el portátil. Miré el móvil. Miré el reloj.
Y pensé: ¿qué estoy haciendo?
Me metí en la cocina a por agua, como si el agua tuviera la solución. En la cocina, que es donde pasan las cosas importantes sin que nadie se dé cuenta, estaba mi padre.
Mi padre estaba mirando por la ventana, con esa postura de hombre que no está mirando nada en concreto pero en realidad está repasando el mundo.
– ¿Estás bien? -me preguntó sin girarse.
-Sí… bueno… no sé -dije yo, que soy experto en no saber.
Él se giró y me miró con esa cara de “a este le pasa algo”.
-¿Te han regañado en el trabajo o qué?
-No -dije-. Es… no sé, estoy cansado.
Mi padre se rió por lo bajito.
-Cansados estamos todos. Pero hay cansancios y cansancios.
Esa frase se me quedó enganchada como una espina. Porque sí: yo no estaba cansado de trabajar. Estaba cansado de vivir así, como si siempre estuviera llegando tarde a algo.
En ese momento sonó el móvil. Notificación. Un mensaje de trabajo. Otro.
Lo miré. Lo vi. Y, sin pensar demasiado, lo dejé boca abajo.
Como si fuera una cucaracha y no quisiera verla.
El “luego” que nunca llega
Ese día tenía mil cosas. Y aun así, me salió una idea peligrosa en la cabeza:
¿Y si hoy no?
No “no” al trabajo, ojo. No me hice un rebelde de película. Pero sí “no” a ese modo de vida en el que todo es urgente y tú siempre vas con el corazón en la garganta.
Me acordé del mensaje de mi madre y me dio por contestarle:
-¿Qué te pasa? ¿Por qué me mandas eso?
Al rato, me respondió con una simpleza que me dio más fuerte todavía:
-Nada. Que hace tiempo que no vienes a comer. Y tu abuela pregunta por ti.
Ahí me explotó una culpa silenciosa que yo llevaba escondida.
Mi abuela.
La típica persona que no te exige nada, que no te dice “me estás fallando”, pero que cuando te ve te mira como si el mundo fuera un sitio más seguro.
Me quedé quieto. Y me acordé de la última vez que la vi: yo hablando con ella mientras, con la otra mano, iba respondiendo mensajes en el móvil. ¿Sabes lo que es eso? Ser un sinvergüenza educado. Estar con alguien pero no estar.
Y de repente me imaginé algo que no quería imaginar: que un día me llamaran para decirme que mi abuela… y yo con un correo sin responder. Me imaginé ese “luego” convertido en “nunca”.
Y me dio miedo. Del bueno. Del que te despierta.
La decisión más simple (y más difícil): parar
A mediodía llamé a mi madre.
-¿Está la abuela en casa?
-Sí, ¿por?
-Que voy.
Silencio.
-¿Cómo que vas?
-Que voy ahora.
Mi madre, que me conoce, se quedó callada un segundo.
-¿Te pasa algo?
-No. Me pasa que… que voy.
Y colgué, porque si seguía hablando me iba a arrepentir. Yo soy así: tomo decisiones valientes y luego me entra el ataque de “¿pero qué haces?”.
Me puse la chaqueta como quien se escapa. Me llevé las llaves. Y justo cuando iba a salir, el móvil vibró otra vez: otra cosa del trabajo.
Lo miré. Y dije en voz baja:
-Hoy no.
Y lo dejé.
No te voy a mentir: me sentí raro. Como si estuviera haciendo algo ilegal. Como si en cualquier momento fuera a aparecer alguien a decirme: “Perdona, ¿tú quién te crees para tener vida?”
Pero seguí.
El camino más largo del mundo (aunque fueran 20 minutos)
Mientras iba hacia casa de mi abuela, me di cuenta de una cosa: iba mirando la calle como si llevara meses sin verla.
Vi un señor paseando un perro que parecía un oso pequeño. Vi a dos adolescentes riéndose a carcajadas por una tontería. Vi un árbol que estaba empezando a perder hojas, que seguramente llevaba ahí siempre, pero yo no lo había mirado nunca.
Y pensé: madre mía, si hasta caminar sin prisa se siente como un lujo.
Cuando llegué, mi madre me abrió la puerta con cara de sorpresa.
-¡Mira quién aparece!
Y lo dijo con tono de broma, pero con los ojos de verdad.
-Hola -dije, un poco incómodo, porque yo no soy bueno entrando en sitios donde debería entrar más.
Mi abuela estaba en el salón, sentada, con una manta encima aunque no hacía tanto frío. En cuanto me vio, se le iluminó la cara.
-¡Ay, hijo!
Y se levantó como pudo. Yo fui rápido a darle un abrazo.
Y ahí, en ese abrazo, sentí algo que no sentía desde hacía mucho: calma.
No esa calma de “por fin terminé el trabajo”, sino la calma de “estoy donde tengo que estar”.
“¿Qué tal estás, de verdad?”
Nos sentamos. Mi madre trajo algo de comer. Mi padre llegó al rato. Mi hermana apareció con su habitual “¿qué hace este aquí?”.
Todo normal.
Pero yo estaba distinto. Como si me hubieran cambiado un tornillo por dentro.
Mi abuela me miró y me dijo:
-¿Qué tal estás, de verdad?
Esa frase, “de verdad”, debería estar en las entradas de las casas. Porque la mayoría de las veces contestamos “bien” por educación, por costumbre, por no molestar.
Pero ese “de verdad” te desarma.
-Cansado -dije-. Cansado y… no sé. Como que no me da la vida.
Mi abuela asintió.
-La vida no se da. La vida se vive.
Y yo me reí, porque mi abuela suelta frases que podrían estar en una taza, pero te las dice con una naturalidad que te parte.
Mi padre, que estaba escuchando, soltó otra de las suyas:
-Este se cree que todo es urgente. Hasta las tonterías.
-Papá… -protesté.
-¿Qué? -dijo él-. Si no es mentira.
Y mi madre, que no suele meterse, dijo algo que me dejó callado:
-Nosotros no queremos que hagas grandes cosas. Queremos verte.
Qué frase, ¿eh? “Queremos verte.” No “queremos que triunfes”, no “queremos que ganes”, no “queremos que compres una casa”. Verte. Estar.
Y me dio vergüenza. De la buena. De esa que te obliga a cambiar.
La trampa del móvil: el ladrón con buena cara
En un momento dado, por inercia, cogí el móvil.
Ni siquiera para algo importante. Para mirar “un momento”. Para ver “si había algo”.
Mi abuela me miró el gesto, se rió y me dijo:
-Eso te tiene esclavizado.
Me quedé con el móvil en la mano como si fuera un chupete.
-No, abuela… -dije-. Es que…
-Es que nada -me cortó-. Yo también tenía cosas que hacer. Todos tenemos cosas. Pero si estás aquí, estás aquí.
Y esa frase fue la bofetada suave que necesitaba.
Dejé el móvil en la mesa, lejos. Y lo miré como se mira una tentación.
Al principio cuesta. Porque te entra una inquietud rara, como si faltara algo. Como si el mundo fuera a derrumbarse porque tú no contestas un WhatsApp.
Pero pasan cinco minutos… y no se derrumba nada.
Pasan diez… y te acuerdas de respirar.
Pasan veinte… y estás escuchando historias de cuando tu padre era pequeño, y tu abuela se ríe, y tu madre suelta un “¡no exageres!”, y te das cuenta de que eso era la vida.
No lo de antes.
Lo que no te dicen: cuidar lo importante también es una decisión
Ese día volví a casa con una sensación extraña: no había arreglado mi vida, ni había solucionado el mundo, ni me había convertido en alguien zen.
Pero estaba mejor.
Como si hubiera recuperado algo que ni sabía que había perdido.
Por la noche, me acosté y hice un gesto mínimo pero importante: dejé el móvil cargando lejos de la cama. Lejos de verdad. En la otra punta.
Y me dije: “si pasa algo urgente, llamarán”. Porque esa es otra: llamamos “urgente” a cosas que se podrían resolver mañana sin problema.
Antes de dormir, pensé otra vez en la frase del principio:
“La vida son dos días…”
Y por primera vez no me sonó a frase hecha. Me sonó a aviso. A recordatorio. A un “espabila”.
Porque sí: la vida son dos días. Y uno se va en tonterías si no te das cuenta.
Al día siguiente, lo difícil no fue ir a trabajar. Fue mantener el cambio.
Claro, al día siguiente volvió la realidad: correos, reuniones, mensajes, prisa.
Y ahí fue donde entendí lo más importante: no vale con tener un día bonito y ya.
Esto es un hábito.
Así que hice algo simple: me puse una regla pequeña.
Una cosa al día para estar presente.
No “una hora de mindfulness”. Una cosa real:
- Comer sin móvil.
- Llamar a mi abuela 5 minutos.
- Ir a ver a mis padres un rato sin excusas.
- Salir a caminar sin auriculares.
- Apagar notificaciones a partir de cierta hora.
Cosas pequeñas. Porque lo pequeño es lo que se sostiene.
Y, sin darme cuenta, empecé a sentir que la vida no me pasaba por encima tanto.
El mensaje que no era solo de mi madre
Una semana después, mi madre me volvió a escribir:
-¿Vienes a comer el domingo?
Y yo, en vez de decir “a ver”, escribí:
-Sí. ¿A qué hora?
Y me sorprendió lo fácil que era cuando dejas de negociar con lo importante.
A veces pienso que el mensaje de mi madre no era solo para mí. Era para todos. Como cuando alguien dice algo sencillo y de repente te das cuenta de que te hacía falta escucharlo.
“La vida son dos días…”
No significa “deja tu trabajo y vete al monte”.
Significa: no te olvides de los tuyos mientras intentas llegar a todo.
Porque al final, lo que se queda no es el correo enviado. Lo que se queda es esa risa en la mesa. Ese abrazo. Esa conversación tonta. Ese “¿qué tal estás, de verdad?”
Y eso, amigo, no se recupera con dinero ni con productividad.
Se recupera con presencia.