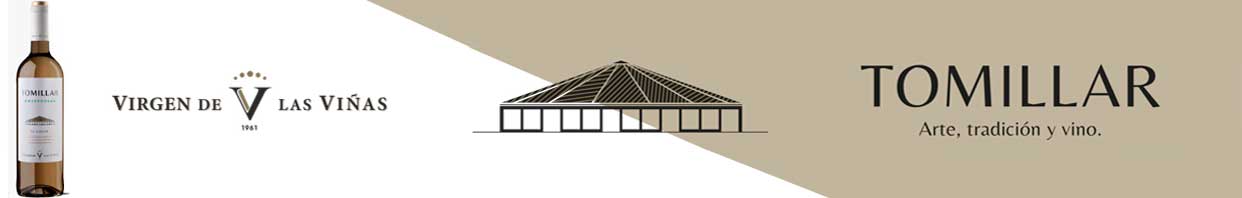Hay una hora rara en la última noche del año. No es la cena, ni el brindis, ni siquiera las uvas: es ese ratito en el que te quedas mirando a la gente que quieres y te entra un nudo dulce, como de gratitud y de cansancio a la vez. Porque hemos pasado de todo. Porque seguimos aquí. Porque, aunque no lo digamos en voz alta, hay algo en nosotros que pide descanso, pide calma, pide un poquito de luz.
El año nuevo siempre viene con fama de milagro, pero yo creo que su milagro real es más sencillo: te da permiso para volver a intentarlo. Te deja decir “hasta aquí” a lo feo, a lo que pesa, a lo que desgasta. Y este 2026… este 2026 lo siento como un presagio suave, como una manta sobre los hombros. Como si la vida, por fin, bajara el tono y nos hablara más bajito.
Porque ya está bien de guerras. Ya está bien de gente perdiéndolo todo por decisiones ajenas, de madres con el corazón en la boca, de familias separadas, de ciudades convertidas en polvo. A veces te acostumbras al horror de tanto verlo, y eso es lo más triste. Por eso, el primer presagio que yo quiero para 2026 es este: que el mundo se canse de destruir. Que la paz deje de ser un deseo bonito y empiece a ser una costumbre. Que la noticia del día sea que alguien volvió a su casa, que un niño durmió sin miedo, que la vida se impuso a la violencia como el agua se impone a la piedra: poco a poco, pero insistiendo.
Y mientras el mundo se ordena -si se ordena-, ojalá lo nuestro también se acomode. Porque la paz no es solo “que no haya guerra”; la paz también es abrir los ojos por la mañana y que el pecho no te duela. Es poder respirar sin esa presión invisible. Es mirar el móvil y no temer lo peor. Es caminar por la calle sin estar en guardia. Es sentir que la vida, aunque cueste, no te está persiguiendo.
Los presagios del año nuevo suelen esconderse en lo pequeño. En la cocina cuando alguien te dice “siéntate, yo lo hago”. En ese abrazo que llega sin explicación. En el “¿cómo estás de verdad?” que no es por educación, sino por amor. En el plato que te guardan aunque llegues tarde. En la risa que se te escapa mientras friegas, como si el cuerpo recordara, de repente, que también se puede estar bien.
Yo quiero que 2026 venga con más alegría. Pero alegría de la buena, de la que no se compra: la de reírse con la familia por tonterías, la de cantar una canción vieja en el coche, la de hacer un chiste malo y que igual se rían porque te quieren. Alegría de andar por casa. Alegría de “qué gusto verte”. Alegría de “ven, que te he hecho tu comida favorita”. Alegría de mirar una foto y decir “mira qué guapos estamos cuando estamos juntos”.
Y en esa misma lista de presagios está algo que, cuando falta, duele como un diente: el trabajo. No por ambición, no por presumir, sino por tranquilidad. Porque tener trabajo es poder planear. Es poder decir “este mes llego”. Es poder dormir un poco más en paz. Es poner la calefacción sin miedo, comprar lo que hace falta, ayudar a los tuyos, respirar. Y ojalá el 2026 nos traiga esa certeza: saber que hay un sitio donde ganarte la vida con dignidad. Que no sea una lotería. Que no sea una angustia. Que sea un suelo firme.
Y con ese suelo, vuelve la ilusión. Vuelve esa chispa tonta y preciosa que te hace levantarte con un “vamos a por ello”. La ilusión no siempre grita; a veces es una voz bajita que te dice: “todavía puedes mejorar”. Mejorar no es volverse perfecto, ni ganar siempre, ni estar bien todos los días. Mejorar es tener el valor de seguir, incluso cuando estás cansado. Es apretar los dientes, sí, pero sin amargarte el corazón. Es aprender a hablarte mejor. Es pedir ayuda sin sentirte menos. Es equivocarte y no rendirte. Es levantarte otra vez, con ojeras, con dudas, con miedo… pero levantarte.
Yo quiero que el 2026 nos trate con ternura. Que nos dé días normales, que son los mejores: un café tranquilo, una conversación sin prisas, una llamada que te deja el alma calentita. Que nos regale momentos de “esto es hogar”. Que el amor de la familia se note. Que la familia -la de sangre o la elegida- sea ese lugar donde no hace falta ser fuerte todo el tiempo. Donde puedes llorar sin explicar demasiado. Donde te dicen “aquí estás a salvo”. Donde te miran y te creen. Donde te recuerdan quién eres cuando tú te olvidas.
Porque, seamos honestos: hay años que te dejan seco. Años en los que te tragas cosas, en los que aprendes a aguantar, en los que te vuelves un poco piedra para sobrevivir. Y está bien: a veces toca. Pero ya va siendo hora de volver a ser persona blandita. De sentir. De confiar. De volver a ilusionarse sin pensar “seguro que luego se estropea”. Qué bonito sería empezar el año con esa valentía sencilla: creer.
Y si el año trae golpes -porque la vida trae golpes-, ojalá también traiga manos. Manos que te sostengan. Manos que no te suelten. Manos que te digan “no estás solo”. Que el presagio no sea la perfección, sino la compañía. No el éxito, sino el abrazo. No la grandilocuencia, sino el “tranquilo, aquí estoy”.
En resumen, si el 2026 viene cargado de presagios, que sean estos: paz en el mundo y paz en casa. Trabajo que dé tranquilidad. Familia y amor como refugio. Alegría pequeña, cotidiana, honesta. Y una ilusión tranquila -pero firme- para seguir apretando los dientes y mejorar en todo lo que podamos, sin perder lo más importante: la humanidad, la ternura, la esperanza.
Que nos encuentre juntos. Que nos encuentre vivos por dentro. Y que, por una vez, lo que venga sea más amable que lo que se fue.