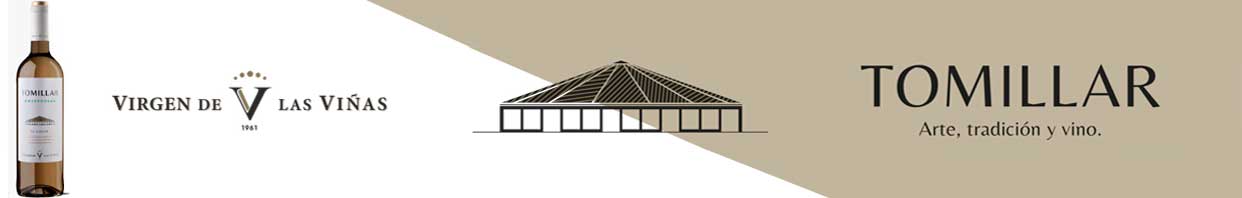El 24 de diciembre de 2025 amaneció con un frío limpio en Tomelloso, de esos que dejan el cielo despejado y el campo en silencio, como si todo estuviera esperando algo. Durante el día, el pueblo tuvo su movimiento habitual de víspera: recados de última hora, bolsas de pan, el tintinear de botellas en la tienda y esa prisa extraña que no viene del reloj, sino de las ganas de llegar a la noche. Pero la celebración de aquella familia no estaba en un salón ni en un comedor grande: estaba en el campo, dentro de un bombo de Tomelloso, redondo y firme, hecho para resistir el tiempo y, sin saberlo, también para guardar memorias.
A media tarde, cuando la luz empezó a bajar y el aire se volvió más afilado, salieron los dos coches por un camino de tierra. En el maletero llevaban lo importante y lo que siempre se cuela: cazuelas envueltas en paños, bolsas con pan, una caja de mantas, un termo de caldo, y una bolsa misteriosa etiquetada como “por si acaso”. Nadie sabía exactamente qué había dentro, pero todos estaban tranquilos porque existía. La abuela iba delante, en el coche del padre, y miraba el horizonte con esa expresión de quien ya ha celebrado muchas Nochebuenas y sabe que cada una llega distinta, aunque por fuera parezcan iguales.
El bombo apareció al final del camino como una pequeña fortaleza de piedra. La puerta baja obligaba a agacharse para entrar, y esa simple inclinación parecía un recordatorio: allí dentro no se entra con orgullo, se entra con respeto. La abuela fue la primera en cruzar el umbral. Apoyó la palma en la pared, notó el frío de la piedra y sonrió con discreción. Luego dijo, casi para sí, pero lo oyeron todos: “Aquí se está bien. Aquí se respira.” La frase se quedó flotando en el aire, y fue como si el lugar respondiera aceptándolos.
Al principio, el interior estaba frío. La piedra guardaba la helada del día, y el silencio era profundo, de esos silencios que no incomodan, sólo esperan. El padre dejó la leña en un rincón y se puso a preparar la lumbre. La madre abrió las bolsas y empezó a ordenar con esa eficacia tranquila que convierte el caos en mesa. Puso un hule de cuadros sobre una tabla gruesa, alineó vasos, sacó platos, repartió servilletas. Los primos jóvenes colocaron dos luces cálidas alimentadas por batería y dejaron un altavoz pequeño a un lado, como quien deja un instrumento sin decidir todavía si hará falta.
La lumbre tardó unos minutos en coger. Al principio, la llama parecía tímida, como si también ella notara el peso de la noche. Pero cuando el fuego encontró su camino entre las astillas y la madera, empezó a crecer. El calor avanzó poco a poco, y la piedra —que había estado seria y fría— comenzó a devolverlo con generosidad. El bombo se transformó entonces: de refugio pasó a hogar. Y con ese cambio, la familia también cambió. Los hombros se relajaron, las conversaciones empezaron a cruzarse, las risas se soltaron como si hubieran estado guardadas todo el día.
La comida fue llegando por capas, como llegan las cosas buenas. Primero, lo de abrir boca: queso curado, chorizo, lomo, aceitunas, pan de hogaza cortado grueso. Luego apareció la cazuela de migas, humeante, con ese olor a ajo y a paciencia que no se puede fingir. Al lado, el pisto brillante y lento, una fuente de asadillo y unos pimientos que traían el color del verano a la noche fría. No era una cena de etiqueta; era una cena de verdad. Cada plato venía con una frase: “Esto lo hacía tu bisabuelo así”, “A ti te gustaban más tostadas”, “¿Te acuerdas de cuando se nos quemaron?”.
Los niños entraron en el bombo como entra el viento: rápidos, alegres, desordenados. Tocaban la piedra, corrían alrededor de la mesa, se acercaban demasiado al fuego y hacían preguntas que no esperaban respuesta. La madre los iba encauzando sin romperles la alegría. El padre cortaba embutido con una seriedad casi ceremonial, como si el cuchillo marcara el ritmo de la noche. El abuelo se sentó cerca de la lumbre con una copa pequeña, observando en silencio, con esa mirada que guarda más historias de las que dice.
Y entonces llegó la modernidad inevitable de una Nochebuena en 2025: la videollamada. La tía que vivía lejos apareció en la pantalla del móvil con gorro navideño y una sonrisa enorme. Se oía regular, se congelaba la imagen, alguien decía “no te escucho” y otro gritaba “¡pon el altavoz!”. Pero daba igual. Los niños se apretaron alrededor del teléfono como si fuera una ventana real. La tía enseñó su mesa, levantó su copa y dijo que les echaba de menos. La abuela se acercó con solemnidad y soltó su frase de siempre: “¿Tú comes bien?” Hubo risas, sí, pero también un brillo rápido en los ojos. En esa pregunta cabía el cariño entero, cabía el te cuido desde aquí, cabía la distancia convertida en presencia.
Cuando colgaron, el bombo pareció quedar aún más caliente. Como si esa llamada hubiera llenado un hueco invisible. Entonces se sentaron a cenar de verdad. Hablaron de lo cotidiano y de lo grande: de trabajo, de cambios, de planes, de alguien que faltaba y seguía estando de alguna manera. El abuelo levantó el vaso en un momento en que la conversación se apagó sola y dijo: “Por los que están. Y por los que siguen estando aunque no los veamos.” Nadie añadió nada. La lumbre hizo un crujido suave, como si también brindara.
Después vinieron los villancicos. Al principio con timidez, luego con descaro. Un primo sacó una zambomba y sonó más a protesta que a música, lo cual hizo reír a todos. El altavoz ayudó con una lista de canciones navideñas, mezclada con clásicos de siempre, porque así son las familias ahora: un poco de todo, sin pedir permiso. Cantaron mal, cantaron fuerte. La abuela marcaba el ritmo con las palmas. Los niños inventaban letras. Y, en medio de ese ruido feliz, sucedió algo que cambió el tono: el abuelo empezó una copla antigua, sin anunciarlo. Su voz, gastada pero firme, llenó el bombo de una manera distinta. Los jóvenes callaron, como por instinto. Se hizo un silencio cálido, atento. La copla terminó, y nadie aplaudió de inmediato; no por falta de ganas, sino porque a veces el respeto se queda quieto unos segundos.
La noche avanzó, y los niños empezaron a caer rendidos. Uno se durmió sobre un abrigo, con un mantecado a medio terminar. Otra apoyó la cabeza en el regazo de su madre. Alguien les puso una manta por encima con un gesto pequeño que lo decía todo. La conversación se volvió más suave, como si la madrugada sacara lo más sincero. Hablaron de los que ya no se sientan a la mesa, de los que están lejos, de los que han pasado un año difícil. Y lo hicieron sin dramatismo, con esa calma que aparece cuando hay confianza.
Cerca de medianoche, salieron un momento al exterior. El aire golpeó la cara y el cielo estaba limpio, lleno de estrellas, más grande que en el pueblo. Tomelloso se veía a lo lejos, como un puñado de luces quietas. Se quedaron callados, hombro con hombro, respirando el frío. El primo sacó el móvil para hacer una foto, y la abuela dijo, sin enfadarse: “Hazla, pero luego míranos también con los ojos.” Nadie se rió esa vez. Asintieron, como si acabaran de escuchar una verdad sencilla.
Volvieron a entrar, y el contraste de calor fue casi un abrazo. La lumbre seguía viva, la piedra seguía devolviendo calor, y el bombo parecía más pequeño y más inmenso a la vez. Se sirvieron turrón, polvorones, un trago de anís para quien quiso. Alguien contó una anécdota vieja y todos la escucharon como si fuera nueva, porque hay historias que son mejores cuanto más se repiten. La madre recogía sin prisa, con la mirada contenta. El padre miró alrededor como quien comprueba que todo ha salido bien sin necesidad de decirlo.
Cuando llegó el momento de irse, nadie tuvo prisa. Apagaron la música, bajaron las luces, y el silencio volvió, pero ya no era el mismo silencio frío del principio: era un silencio lleno. La abuela fue la última en salir. Antes de agacharse para cruzar la puerta, tocó otra vez la pared con la palma, como si se despidiera de alguien vivo. Y murmuró: “Hasta el año que viene.”
Esa fue la Nochebuena en un bombo de Tomelloso: moderna en los detalles, antigua en lo importante. Una noche en la que la tecnología ayudó sin mandar, en la que la lumbre hizo su trabajo humilde, y en la que la familia —con sus risas, sus silencios y sus pequeñas imperfecciones— recordó lo esencial: que cuando se comparte el calor, el invierno pesa menos. Y al final, cuando el camino de vuelta se perdió en la oscuridad, quedó en el aire algo difícil de explicar y fácil de reconocer: una paz pequeña, compartida, que dura mucho después de que la noche termine.